Archena News
Daniel es un gran aficionado a escribir poesías y relatos cortos, siendo su estilo lo que él llama "poesía urbana" en la que trata de escenificar los quehaceres de la sociedad día a día.
Con este nuevo estilo quedó finalista en el Certamen de Relatos Cortos de Tafalla en Navarra.
Fue secretario de la Asociación Literaria Villa de Archena.
Aquí pueden leer algunas de sus poesías y relatos
Corazones calientes
Amores de quita y pon,
colchones de tibia paz,
ropas que vuelan
rozando la sobria oscuridad.
Caricias de divino maqueado
besos de luna y miel,
corazones calientes
hierven la sangre
y apaciguan la piel.
Promesas selladas
en cuerpo de mujer,
siluetas circenses
recorren la pared.
Sexo sin gorra
placentero y mortal,
corazones calientes
enfrían deseos
y esconden su silencio
en la madruga.
“Corazones
calientes”
"Esta noche"
La
noche nos recogió
borrachos
tan ebrios de amor
entre
el hotel del cielo
y
una vieja canción.
Esta
noche saldré contigo
dejare
colgada la dichosa luna,
bailaremos
a solas sin testigo
y
las dos rosas serán solo una.
Esta
noche saldré contigo,
compañera
del día y la noche,
eres
hermosa y grande
entre
los colores de mi estanque.
Esta
noche saldré contigo
dejaremos
las camas solitarias.
entre
besos y caricias
nos
aguarda el alba.
Tu
pecho será mil delicias
y
mi corazón tu espada.
“Esta noche”
Si alguna vez me pierdo
Si
alguna vez me pierdo
buscadme
en Roma
amo
tanto Estambul….
pero
buscadme en Roma.
Deseo
más Venecia
mi
juventud está en Paris
y
mi corazón en Nueva York
pero
buscadme en Roma.
Si
alguna vez me pierdo
id
a Roma, y al atardecer
salir
a pasear sin rumbo fijo
me
encontrareis mirando
la
fachada
de
algún viejo palacio,
hablando
con cualquiera.
Me
alegraré de veros,
os
invitaré a beber
y
recordaremos el pasado.
“Elegia Romana”
UN
CUENTO
Se
distingue al fondo de la habitación, una cuna. Una cuna blanca hermosa, hermosa
sólida, moderna, con un juguete musical colgando sobre el rostro del bebé. Al
lado, en la mesilla
de sus padres, se alinean en escrupuloso desorden una colonia infantil, dos o tres pañales con dibujos de ositos en el
elástico, un vaso con restos de manzanilla, un termómetro, toallitas húmedas,
un cuentagotas, un babero, una gasa y pomada para el culo. Es
decir todo el ecosistema propio de los cachorros humanos en una ciudad
occidental.
El niño aparenta tener unos seis meses, y tiene los ojos abiertos.
El juguete que cuelga sobre sus ojos lo tiene fascinado y le gustaría cogerlo.
Pero dadas las limitaciones psicomotoras
de su edad (poco adecuada para alardes de coordinación), se dedica a mordisquear
el chupete con las encías y a mover las manos con inútiles aspavientos
condenados al fracaso. En una de las sacudidas el chupete se transforma en un
ApoloXII y cae al
suelo boca abajo. El niño, entonces, sorprendido por la pirueta de su chupete,
se olvida del juguete y mueve los ojos
hacia el exterior de la cuna. La inquietud y el pasmo le atenazan.¿Qué
puede hacer para recuperar su teta portátil, sin la cual se siente huérfano?
La incertidumbre
lo corroe, pero una cosa si que tiene clarísima, puesto que el chupete carece
de facultades motoras, es él quien debe bajar de su cuna para cogerlo. Dado lo
flexible y reducido de su arquitectura, el bebé consigue colarse entre los
barrotes y, agarrándose a las sabanas con una agilidad circense que se diría
heredada del primer Burt Lancaster(véanse
las cabriolas de El halcón y la flecha), llega al suelo, toma la chupeta y sonríe
triunfador.
No hay cámaras de Nacional Geografic que hayan inmortalizado su
hazaña, pero él esta muy feliz. Tan feliz, que, por lo pronto, el objeto de su
expedición ha dejado
ya de interesarle.¿Para qué habría de necesitar algo tan infantil como un
chupete, si ha descubierto que ya es mayor, y que atesora las virtudes escapistas
de Harry Houdini?
Orgulloso se pone a cuatro patas y, con enormes dificultades que poco a poco se van
reduciendo, gatea hacia la puerta. En su exploración, descubre que Juana Rosa
no barre debajo de la cama. ojalá pudiera hablar para decírselo a su madre y que
el suelo esta más frío de lo que inicialmente pensaba. Pero estas anécdotas no
lo distraen de su objetivo llegar al
umbral de la habitación.
Cuando lo consigue, se aferra al tapajuntas de la
puerta, y con la ayuda de su bíceps y de otros músculos que sería enojoso ir
enumerando, se alza lentamente
hasta ponerse en pie. El siguiente paso es más sencillo: saca la cabeza observa
que no haya nadie en el pasillo que le pueda detener, suspira para darse ánimos
y echa a andar. Al principio lo hace lastimosamente, son trapiés de borrachín o
de mulo renco, pero pronto adquiere soltura, majestad y brío. Sus piernas ya no
tantean, ni sus brazos buscan las paredes con gesto miedoso o precavido. Camina
como si tuviera aproximadamente cinco años. En la puerta de la cocina se
detiene. Su madre -todavía joven- está allí con el delantal, no muy bien
peinada tarareando una canción y preparando el almuerzo. El niño vacila.
Ahora que
ha culminado su proeza ambulatoria lo sacude un enorme desasosiego: ¿Se
enfurecerá su madre si ve que ha salido solo de la cuna?¿Pondrá el grito en el
cielo, quejándose de la juventud actual, que opina que todo lo sabe, y que se
pone absurda y constantemente en ocasiones de peligro?
Pero esas
negras expectativas se derrumban cuando la madre gira la cabeza y, con una
sonrisa que no tiene nada de censoria aunque sí algo de impaciente, le indica
que no se entretenga, ni se quede mirándola como un pasmarote, y que se beba
pronto su tazón de leche con cereales, porque el autobús debe estar a punto de
detenerse en la parada. El chico obedece. El chico siempre obedece. Una hojita
del colegio, donde se elogia su aplicación y se aplauden sus buenos modales,
está adherida a la puerta del frigorífico con un imán en forma de manzana. Por
eso, se come sin queja los insípidos cereales de salvado que su madre, por
error le ha puesto(los suyos son los de chocolate que, por error, su madre
devora por kilos), coge la mochila que está esmerándolo en el taburete, se
despide cariñosamente y sale hacia el jardín.
En teoría (pero,
ah, cuánto fallan las teorías), cinco minutos después estará sentado en un
autobús, camino del colegio donde cursa tercero de primaria; pero la primavera
es juguetona, el sol es tibio, la pereza
un bello don, la holganza un derecho, y más de veinte niños jugando al fútbol
una atracción irresistible; así que pronto habrá apoyado la mochila en un árbol
y estará pegándole puntapiés al esférico, refractario a la escolarización. No
es bueno ni malo con la pelota, pero se lo pasa bien; corta dos o tres jugadas
del equipo rival, da un buen pase de gol, falla un penalti (nadie es tan
perfecto como Billy Wilder) y sufre una entrada más bien aparatosa. Al fin,
cubierto de sudor y lleno de tierra, se sentará en un banco del parque para
tomar un respiro.
(Esta pausa
puede ser aprovechada por el narrador para describir físicamente al quinceañero
protagonista. Pero yo le aconsejaría lo mismo de antes; que no agobiase al
lector. La prolijidad demoníaca ya no va con estos tiempos. Y como dijo aquél:
lo bueno, si breve, dos veces...... Graciàn).
Una chica
de unos dieciséis años -los mismos que él- se acerca y le sonríe. Podríamos decir
que es rubia, bastante alta, que sus ojos son verdes, que su cintura es más
estrecha que el sueldo de un funcionario y que sus pechos desmienten las
laboriosas ecuaciones de sir Isaac Newton. Pero como nadie habría de creernos (el
lector puede ser ingenuo, pero no imbécil),la dejaremos en una morena de metro
sesenta y cinco con los ojos marrones; y va que arde. Al muchacho, obviamente,
le gusta. Le gusta mucho. ¿Cómo no le va a gustar, si la compara con los
gaznápiros con quienes ha estado durante más de una hora insultando el arte de
Pelé? Charlan, y ella tiene labios de océano prometido, cabellos de vuelo de
gaviota y finos hombros de ciruela.
Por fin se
levantan del banco y deciden caminar juntos. Hace un día maravilloso y sería un
crimen desaprovecharlo. El sol se encuentra muy arriba en el cielo, y su brillo
envuelve a la pareja. Son más de mil los temas de conversación que van surgiendo
entre ellos: hablan del partido, de los árboles que los rodean, de sus
estudios, de los libros que aman, de las películas que más veces han visto, de
la música que los conmueve. Se les nota relajados y feliz. Poco a poco, mecidos
por un ballet corporal que surgió con la especie y que ha ido adoptando
múltiples ropajes con el paso de los siglos, van proliferando las risas, los
suaves gestos cómplices, las caras de plenitud, los chistes tontos, el brillo
de las pupilas. Se podría decir que entre ellos existe algo más que una simple
amistad, y el lector lo confirmará cuando vea que, seis calles después, los
protagonistas terminan dándose la mano.
Luego ambos
se detienen frente a un bloque de apartamentos. El muchacho saca una llave del
bolsillo y abre. Hace fresco en la entrada, un fresco de casona antigua o de
garaje sin coche. El ascensor está recién pintado. Pero como son jóvenes, y además
han leído las instrucciones para subir una escalera de Cortázar, no tienen
problema en llegar hasta el segundo piso. Una nueva llave les franquea el paso
hasta la vivienda C, en cuya entrada se besan y se separan. El hombre (que
aparenta tener unos treinta y cinco años) se va soltando los botones de la
camisa por el pasillo, mientras llega a la puerta del cuarto de baño. La mujer
se mete en el dormitorio, se quita los zapatos con un hondo suspiro de
felicidad, libera sus orejas de los pendientes y escucha el ruido del
calentador, que se pone en funcionamiento cuando empieza a caer el agua.
Quince
minutos después, el hombre ha salido de la ducha: y, con una camisa limpia,
desodorante en los sobacos, colonia en el pecho y ropa interior mudada, entrará
en la cocina de la vivienda. Allí lo esperan la mujer y los dos niños pequeños,
que miran la verdura de sus platos con repulsión, rezando esperanzadamente para
que ésta se evapore por arte de magia y se convierta en una hamburguesa con
doble queso, ketchup a granel y semillas de sésamo por encima.
No hay que ser
un genio para comprender que el milagro no se produce; ni tampoco es necesario
haber leído ingentes tratados sobre fisiognomica, para descubrir en esos dos
nenes(chico y chica)los rasgos yuxtapuestos del hombre y la mujer que se
sientan a la mesa.¿De que hablan los cuatro personajes? Pues digamos que del
colegio, de la obligatoriedad de terminarse las espinacas (El hombre puede
infligir a los críos un esmerado discurso sobre las bondades vitamínicas y
popéyicas de ese vegetal) y de lo que harán el próximo fin de semana, si el
tiempo se muestra misericordioso. Ella propone ir al monte, para respirar aire
puro y ver ardillas; los críos apuestan por una ruta extenuante que incluye el vértigo
(parque de atracciones), la claustrofobia sangrienta (una película de zombis) y
la ingesta de grasas (comidas en el McDonalds, meriendas en el Burger King y
cenas en el Pizza Hut); él, menos ecológico que su esposa y menos adrenalinico
que sus retoños, apuesta por dormir quince horas de un tirón. Al fin,
enfurruñados los unos con los otros (pues nadie consigue convencer a los demás
e imponer su criterio), los niños se van para el videoclub a sacar una peli de
piratas, la madre se pone a fregar los platos (hoy le toca) y el padre se tumba
en el sofá (siempre le toca).
Suceden
unas cuatro horas y media. No es que el protagonista vaya a batir el récord
mundial de descanso vespertino (dice Oliverio Girando que hay gentes que “se
anestesian de siesta”), pero hay que reconocer que ha dejado el listón muy
alto. Tanto es así que, al intentar incorporarse del sofá, descubre que tiene
un horroroso dolor de espalda. Es como si le hubieran dado una paliza.
Seguramente, ha adoptado una mala postura al dormir, y ahora alguien va a tener
que venir en su ayuda. Da una voz(no muy alta, porque es hombre templado) y
acude presuroso uno de los hijos, que le recrimina que se tumbe en el sofá,
sabiendo que esa postura no le permite realizar bien las digestiones; y que
luego, para más INRI, le deja la espalda hecha fosfatina. Afortunadamente, el
hijo es una persona que conserva sus fuerzas intactas (pese a las canas que
empiezan a colonizar su bigote), y lo consigue sentar sin aparentes problemas.
El hombre,
tras mirar el vitíligo que puebla el dorso de sus manos (aquellas manos que
fueron tan bonitas) endereza sus sesenta y cinco años con la ayuda de un
bastón, abandona la sala con un ruido de zapatos fricativos, y decide darse un
paseo por la calle.
El sol, que
ha iniciado lentamente su declinación, tiñe de rosa y de ocre los bordes de los
edificios, y baña los árboles del jardín con rompimientos de gloria, fulgores
de metal rubio y reflejos de escamas. Mientras, el anciano camina con pereza
obligatoria, pues sus músculos se rebelan contra su cerebro y lo obedecen a la
velocidad que quieren. Atraviesa el parque donde solía jugar al fútbol con un
montón de chavales de su edad. Contempla el banco en el que conoció, hace décadas, a su mujer (ya
fallecida). Pasa junto al hospital donde operaron a su hijo menor de una
apendicitis cogida a tiempo. Cruza frente a la cristalera de la pizzería donde
celebraba con los amigos todos los triunfos de su equipo. Mira con languidez el
local donde estaba su librería favorita, que ahora una empresa de seguros.
Finalmente
(y este es el fragmento donde hay que poner más cuidado en la narración), el
hombre llega hasta una gran puerta acristalada y pulsa un timbre. Desde el
interior le abren. Nadie sale a recibirlo, pero esta circunstancia hostil o
maleducada no parece importarle. El anciano cruza el hall. Hay mucha gente
allí, y todos se apartan con habilidad para que continué, cada vez más lento,
cada vez más ralentizado y moroso. Se interna por un pasillo, y el conserje (no
está claro que sea un conserje, pero lleva una carpeta entre los dedos y parece
estar encargado de dirigir a quienes se acerquen a él) le indica la puerta que
debe abrir. El anciano, sin preguntar, la cruza; y ve en el fondo de la
habitación una cama. Bueno, en realidad no es propiamente una cama; más bien
parece un sepulcro. Es una superficie de dos metros de larga por uno y medio de
ancha. Y él sabe, sin preguntar, que tiene que acostarse allí. El anciano,
entonces, deja su bastón apoyado en la pared y se tumba. Antes de poner las
manos cruzadas sobre el pecho y que darse dormido, tiene tiempo de ver, en el
suelo, justo al lado del sepulcro, la figura inconfundible de un chupete.
D.Carrillo










































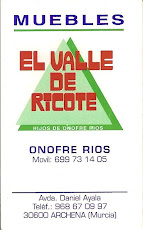































No hay comentarios:
Publicar un comentario